Fr. Timothy Radcliffe no deja de sorprendernos con sus intuiciones.
Publicamos esta vez cómo el acontecimiento dramático de la Última Cena puede ofrecernos pistas significativas para la predicación, ya sea en las iglesias, ya fuera de ellas en variados ambientes. Junto con sus sugerencias, publicamos dos sermones. Uno de fray Leon Pereira de la Provincia de Inglaterra, que se distingue por el portal Torch, donde se publican las homilías dominicales y de las principales fiestas del Año Litúrgico por todos los miembros de la provincia. Y otra del editor de Jubileo para la Fiesta de San Francisco de Asís.
Predicar a gente envuelta en perplejidades
por Timothy Radcliffe
Título original: Preaching to the perplexed.
Publicado en The Pastoral Review, diciembre de 2002.
Traducción de Francisco Quijano
"Dios no llama a personas preparadas
ni a personas dispuestas.
Llama a personas pobres, y después, las prepara".
Porque todo es por Su Gracia. ¿O no?
Predicar no significa ante todo decir una homilía después del evangelio en la celebración eucarística: es todas las formas como anunciamos el evangelio –en nuestras parroquias y nuestro trabajo, a nuestros amigos y nuestras familias.
Santo Domingo fundó la Orden de Predicadores para llevar la predicación del evangelio fuera de las iglesias a donde vive la gente y se debate con el significado de su vida.
¿Cómo vamos a lograr esto hoy?
Hemos de admitir que hay una crisis en la predicación del evangelio hoy en día. En los libros de teología, la proclamación de nuestra fe suele describirse como un acontecimiento con gran poder – se dice– de transformar. Así como el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, igualmente se supone que la predicación transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Por eso, muchos teólogos hablan de la “sacramentalidad de la palabra”.
Predicar forma parte de ese gran acontecimiento sacramental que es la Eucaristía, mediante el cual Dios irrumpe en nuestras vidas y las renueva. ¡Bella teoría ciertamente! El problema es que a menudo está muy alejada de la realidad. En este momento de la Iglesia, no se nos hace fácil proclamar nuestra fe en formas que apasionen a la gente y cambien su vida. Cuando empezamos a hablar de nuestra fe, sucede con frecuencia que la gente se siente incómoda y cambia de tema o bien simplemente se aburre. La mayoría de las prédicas no entusiasman en absoluto. Son una aburrición. Nos mueven a rezar quizá… ¡para pedirle a Dios que ya pare al predicador de sermonear! Por supuesto, la predicación tediosa ha sido siempre un problema para la Iglesia. El diccionario Webster tiene entre otras esta definición:
“predicar: dar consejos morales o religiosos, especialmente de manera aburrida”.
Hasta san Pablo estuvo sermoneando tan tediosamente que Eutico se quedó dormido, cayó abajo y se mató (Hechos 20,9). Cuando me apercibo que he predicado mal, me consuelo pensando que mis sermones no han matado a nadie, al menos no hasta ahora. San Cesáreo de Arlés no predicaba regularmente, pero, cuando lo hacía, tenían que cerrar las puertas para evitar que el pueblo de Dios se escapara.
Enfrentar las crisis
Pienso, sin embargo, que hoy en día nos enfrentamos con algo muy distinto de esa viejísima dificultad de los predicadores aburridos. Este es un momento singular de crisis sobre la forma como hablamos de nuestra fe. La Iglesia ha enfrentado este tipo de crisis una y otra vez.
Hubo una crisis en el siglo XIII que llevó a la fundación de la Orden Dominicana. Hubo otra crisis de este tipo en el siglo XVI que condujo a la fundación de la Compañía de Jesús. Ahora enfrentamos una crisis semejante: es el reto de redescubrir palabras tales acerca de nuestra fe que tengan poder de transformar, palabras que cambien los corazones y las mentes de la gente, igual que la Eucaristía transforma el pan y el vino. No voy a sugerir fundar ahora otra orden religiosa para acometer esta nueva crisis. ¡Tenemos más que suficientes!
Para hallar estas palabras nuevas, lo que necesitamos es la experiencia del entero pueblo de Dios:
necesitamos la sabiduría de los laicos, de las mujeres y de los hombres, de los jóvenes y de los viejos, de todos en la Iglesia. Para ver cómo podemos hablar con fuerza acerca de nuestra fe, tenemos que examinar ese acontecimiento transformador supremo que es la Última Cena y la dinámica de lo que Jesús realizó aquella noche.
¿Qué lo hizo ser un acontecimiento tan potente?
Veremos luego cómo nuestra predicación del evangelio podría reflejar un destello de ese poder.
La Última Cena
La Última Cena comprende tres momentos, tres actos poderosos, cada uno puede enseñarnos algo acerca de cómo predicar el evangelio de forma dinámica en la actualidad.
1. Jesús se acerca y acoge a los discípulos en su desconcierto y confusión personal.
2. Jesús los reúne en comunidad.
3. Jesús tiende más allá de ese momento hacia el Reino de Dios.
Estos tres momentos configuran el acontecimiento. Cada uno ilumina algún aspecto de la predicación del evangelio. Si hemos de ser todos predicadores –sea en casa, en el trabajo o en la iglesia– , nuestras palabras tienen que recobrar un dinamismo igual que el de la Última Cena. A tenor de los libros, se tiene a menudo la impresión de que las parroquias son comunidades cálidas maravillosas, en las que todo el mundo se siente como en casa, bien unidos por el amor de Dios y recíprocamente, con ansias de escuchar la homilía. Pero sabemos que esto no es así con frecuencia.
Las parroquias no son por lo general comunidades naturales, particularmente en las megalópolis en que vive la mayoría de la gente hoy en día. Casi siempre hay gente que se está en la entrada de la iglesia como esperando escapar lo más pronto posible. Eso de ir a misa lo vemos con frecuencia como como ir de compras al supermercado, una de esas cosas que hay que hacer cuanto antes. Lo que es peor, las palabras de la Escritura y de la predicación parecen a menudo muy alejadas de lo que estamos viviendo realmente. Sucede que no parecen iluminar las tensiones al interior de nuestro corazón. No responden a las preguntas de nuestra mente. Gran parte de la enseñanza de la Iglesia parecerá incomprensible y aun ajena a mucha gente en la parroquia. No saben bien a bien qué está pasando ni lo que significa.
En Europa hay una impresión generalizada de que el lenguaje religioso se halla lejos de los pensamientos y sentimientos de la mayoría de la gente. Ahora bien, esta fue justamente la experiencia de los discípulos en la Última Cena. No era una comunidad alegre, acogedora de unos discípulos felices. Era una comunidad al borde del colapso. Sus lazos estaban a punto de romperse. En unas horas estallaría. Es más, los discípulos parecen no tener la menor idea de lo que está sucediendo. Se hallan confundidos, preguntan:
“Señor, ¿por qué me lavas los pies?”; “Señor, ¿a dónde vas?”; “Muéstranos al Padre y nos basta”. Según el Evangelio de Juan, se dicen unos a otros: “No sabemos lo que quiere decir” (16,18).
¿De qué está hablado este? ¿Qué está pasando aquí? El primer momento en el dinamismo de la última cena es este: Jesús se acerca hasta abrazar a los discípulos allí dónde ellos están y tal como son, con todas sus preguntas, su confusión, aun su traición. Este es el primer momento en cualquier proclamación de nuestra fe, ya sea en el púlpito o en el hogar. Ensanchamos nuestras mentes y nuestros corazones para acoger a otros en su incomprensión del evangelio, en sus cuestionamientos.
Hay que atreverse a entrar en sus mentes, a ver a través de sus ojos, a escuchar con sus oídos. Es más, hemos de arriesgarnos a ser invadidos por sus dudas y su rechazo. Esta es una aventura peligrosa que osamos emprender solo porque Jesús nos ha precedido.
La predicación en una crisis profunda
Pienso que nuestra crisis contemporánea de la predicación es más profunda que cualquiera otra que la Iglesia haya enfrentado desde el siglo IV, cuando el cristianismo se estableció en el Imperio Romano. Nuestros contemporáneos encuentran que el lenguaje de la fe y la tradición es mucho más remoto, más incomprensible que para cualquier otra generación anterior en el mundo occidental. Hay una brecha enorme entre la forma como pensamos y hablamos espontáneamente y el lenguaje de la Iglesia y de gran parte de la predicación. Esto no se debe a que la modernidad sea algo malo. Encarna de distintos modos valores bellos y profundos que tienen sus raíces en el cristianismo, pero la Iglesia no siempre los pone en práctica:
tolerancia, honestidad, respeto a la igualdad de las mujeres y a las minorías étnicas.
La Iglesia es a menudo incomprensible por no ser capaz de vivir el evangelio. También es cierto que gran parte de la cultura moderna está basada en una mentalidad consumista que es profundamente contraria al evangelio. Así pues, el primer paso en orden a una predicación nueva del evangelio comienza por hacerse cargo del abismo entre la cultura de nuestro tiempo y el lenguaje del evangelio. Debemos dejar que las dudas y la incomprensión de nuestros contemporáneos nos inquieten. Quizá tenemos miedo de permitir que suceda porque somos hombres y mujeres de estos tiempos, de modo que sus preguntas se hallan también alojadas probablemente en algún rincón de nuestros corazones. Ante las dudas y el desconcierto, la tentación es tener una respuesta rápida y manida. Tenemos quizá tanto miedo de que el desconcierto de veras nos afecte que ni siquiera escuchamos realmente. Soltamos una respuesta defensiva con la rapidez con que John Wayne disparaba su revólver. Si lo hacemos así, no vamos a convencer a nadie, porque se darán cuenta de que no hemos siquiera escuchado.
Verán claramente que tenemos miedo. Así pues, el primer paso en la renovación de nuestra predicación es atreverse a escuchar. Hay que empezar por guardar silencio, tener los oídos abiertos, estar atentos a las perplejidades y las dudas. Debemos desarmar nuestras defensas, renunciar a nuestras respuestas cómodas, nuestras palabras manidas. Pienso que la preparación de un sermón no comienza mientras uno no se tope de frente con su incomprensión del evangelio. Una preparación de verdad comienza cuando uno dice, como los discípulos, “¿Qué quiere decir este?” Entonces es cuando pedimos ser iluminados. Entonces es cuando decimos a Dios: “Creo; pero ayuda mi incredulidad”. Dios puede, entonces, darnos una palabra que valga la pena predicar. Nos llega como un regalo.
Reunir en comunión
La segunda fase en el acontecimiento de la Última Cena consiste en reunir en comunión. Los discípulos que departían alrededor de la mesa no eran una comunidad unida. Rivalizaban entre ellos, cada uno se ponía por delante, sospechaban unos de otros, se preguntaban cuál de ellos iría a traicionar a su Señor. Jesús hace que este grupo escindido sea un solo cuerpo, su propio cuerpo. La segunda etapa del anuncio es que nos reúne en comunión mutua y derriba las defensas que hemos erigido. Un dominico francés que iba a celebrar un funeral después de la Segunda Guerra Mundial advirtió que todos los que habían luchado en la resistencia estaban sentados en un lado de la iglesia y todos los que habían colaborado en el otro. El ataúd estaba en medio. Se negó a comenzar la Eucaristía hasta que cruzaron la línea divisoria para abrazarse mutuamente. Los franciscanos y los dominicos fueron agentes de paz, predicaban lo que se conoce como la “Gran Devoción” de 1233. El momento culminante del sermón era a menudo el beso ritual de paz entre enemigos. Justamente como predicadores ordenaban la liberación de prisioneros, el perdón de las deudas y la reconciliación de los enemigos. La palabra predicada reúne en comunión. Su poder sacramental es ese.
En la Última Cena podemos ver que ese acto de reunir en comunión se fundamenta en decir la verdad. Yo tengo que ser capaz de reconocer la verdad de lo que soy y de lo que he vivido en lo que dice el predicador. Debo reconocer igualmente la verdad de lo que otras personas están viviendo. En la Última Cena, Jesús les dice a los discípulos la verdad. Uno de ellos lo entregará; los demás huirán y se dispersarán; él va a sufrir y morir; habrá de resucitar y el Espíritu Santo será enviado. “Porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha embargado sus corazones; pero yo les digo la verdad” (Juan 16,6); “Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad” (Juan 17,17).
No hay comunión sin verdad. En la verdad es como nos encontramos mutuamente cara a cara. La nueva alianza nace en esta nueva comunicación de la verdad. Sospecho que la crisis actual al proclamar nuestra fe –en la iglesia o en casa o donde sea– es, en parte, una crisis de decir la verdad, hablar de las cosas tal como son. En palabras de Mary Catherine Hilkert, hay que poner nombre a la gracia y a la des-gracia que obran en nuestro mundo. Nuestras asambleas incluyen a jóvenes que bregan con sus hormonas y las enseñanzas de la Iglesia, a parejas casadas que enfrentan crisis en el amor, a personas divorciadas, a gente que afronta la jubilación, a personas homosexuales que se sienten al margen de la Iglesia, a personas enfermas y moribundas. Su dolor y su felicidad, ¿hallan algún espacio en nuestras palabras? ¿Reconocen la verdad de su experiencia en lo que decimos?
Esta crisis de decir la verdad tiene dos aspectos.
El primero es que necesitamos el arrojo de ser honestos. Pienso que la crisis por los abusos sexuales en Estados Unidos ha demostrado que hay mucho temor: temor de enfrentar estos asuntos; temor de perder nuestra reputación; temor de ser malinterpretados, etc. Sin embargo, sabemos que el temor puede socavar la solidaridad y que lo contrario al amor no es el odio sino el temor.
En segundo lugar, solo seremos capaces de decir la verdad que reúne en comunión, si forjamos juntos el lenguaje de la fe. Cuando predico un domingo, mis palabras no deben venir únicamente de mi experiencia, mía de hombre blanco de mediana edad. Deben ser fruto de muchas conversaciones. Tengo que cosechar en la sabiduría de quienes son jóvenes y de quienes son viejos, de hombres y de mujeres seglares, de otros grupos étnicos. Si mis palabras son fruto tan solo de mi estrecha experiencia, ¿cómo podrán ofrecer un hogar para todos? Es claro también que hemos de encontrar otras formas de predicación, ya sea en la iglesia o afuera, en las que se dé oportunidad a otras personas de hablar directamente de su fe. Si nos escuchamos mutuamente, y reconocemos las cosas tal como son, nuestras palabras serán quizá más modestas. La tentación de los predicadores es hacer declaraciones grandilocuentes y etéreas que deben hacer reír para sus adentros a nuestros oyentes. Nuestras palabras serán más potentes si hablamos menos.
Le preguntaron a una anciana esquimal por qué las canciones de su tribu eran tan breves. Contestó: “Porque sabemos mucho”. Hablamos demasiado porque escuchamos muy poco. Como escribió Barbara Brown Taylor: “En una época de hambre que se caracteriza por demasiadas palabras con excesivo barullo, podríamos utilizar menos palabras que contengan más silencio”.
Tender hacia el Reino
Jesús no solo reunió a los discípulos en comunión: los orientó más allá del pequeño grupo allí presente hacia la inmensidad inimaginable del Reino de Dios. La Última Cena está marcada por una paradoja. Por un lado, es la fruición de la comunidad de Jesús con los discípulos. Al mismo tiempo, es en cierto sentido el término de esta vida en común con él. Están a punto de perderlo como uno de ellos. Cuando se encuentren con Cristo resucitado, él va a dispersarlos hasta los confines de la tierra. De modo que, en la dinámica de la nueva alianza, esta cena última es un comienzo y un final. Es una comunión y una dispersión. Es el clímax de su amistad y apunta más allá de esta.
Es el momento de decir la verdad y a la vez el momento en que la verdad no puede ser dicha aún. Es una consumación provisional. Esta paradoja marca todas las eucaristías cristianas. Reunida en torno al altar, nuestra comunidad es un signo del Reino. Somos amigos de Dios. Pero esta misma Eucaristía nos fuerza a destruir los muros alrededor de nuestra pequeña comunidad y a dar la bienvenida en quienes son excluidos. Cada Eucaristía es el sacramento de nuestro hogar en el Señor, pero derriba también el pequeño hogar que hemos construido. Debemos destruir los muros que construimos para mantener fuera a los extraños. Esta es la paradoja inevitable de ser a la vez romanos y católicos, una comunidad histórica particular y a la vez el sacramento de una comunidad que nos trasciende y se ensancha hasta abrazar a toda la humanidad. Es una tensión que va a marcar cada Eucaristía hasta alcanzar el Reino, cuando los sacramentos cesarán y la Iglesia no existirá más.
Nuestra predicación será poderosa, sacramental, si está marcada por esta misma tensión. Hemos visto que el predicador construye la comunidad, reúne a quienes se han perdido y descarriado. Por otra parte, desafía a la asamblea por excluir a otros. Es sacramento del Reino, pero el alcance universal del Reino a su vez la desafía. El predicador nos invita a encontrar nuestra identidad dentro de la Iglesia, pero subvierte luego todas las identidades que hemos conseguido. Este fue el drama de la pequeña iglesia judía en sus primeros años. Apenas había nacido, cuando tuvo ya que perder su identidad al dar la bienvenida y acoger a los no judíos. Trescientos años después, la Iglesia fue al fin aceptada como romana en verdad, pero luego tuvo que perder esa identidad para acoger a los bárbaros. Este es el drama que ha venido repitiéndose a lo largo de la historia de la Iglesia. En el momento en que hemos logrado que la Iglesia sea un hogar confortable, tenemos el reto de dar hospitalidad a los extraños. Este es un desafío al que nos enfrentamos vivamente en la hora actual en occidente. Nuestra prosperidad se basa en la pobreza y la exclusión de la mayor parte de la humanidad. Dos mil millones de seres humanos viven con menos de un dólar al día, y están siendo empobrecidos por nosotros.
¿Nos atrevemos a hacer frente a la exclusión que estamos reforzando?
¿Nos atrevemos a transformar nuestra forma de vida en bien de esta gente extraña? En la cumbre de Río de 1992, dijo el presidente Bush padre:
“El estilo de vida estadounidense no es negociable”.
Con todo, tenemos que dejar nuestra forma de vida, si no queremos seguir crucificando al resto de la humanidad.
Más allá de las palabras
El predicador debe hablar con la verdad. Pero hay otros momentos en que tendemos al Reino, hacia “lo que ningún ojo vio, ningún oído oyó, ni vino al corazón del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman” (I Cor 2,9). Aquí no hay claridad posible. El predicador toca lo que está más allá de nuestras palabras, ha llegado a los límites del lenguaje. Aquí es donde el lenguaje colapsa. El misterio derrota a nuestras palabras.
Herbert McCabe escribió: “Nuestro lenguaje no abarca el misterio:
tiende simplemente hacia el misterio que encontramos en Cristo...
El teólogo usa una palabra forzándola hasta el punto de ruptura, y justo cuando se rompe logra, si acaso, comunicar algo”.
Lo cual es esencialmente una labor poética, por eso los mejores predicadores han sido siempre poetas. Los poetas viven en los límites de lo que podemos decir, en las fronteras del lenguaje. El poeta tiende hacia una plenitud de sentido y comunión que se halla más allá de la mera aseveración literal.
Seamus Heaney, el mayor poeta vivo de lengua inglesa, dice que la poesía ofrece “una alternativa apenas vislumbrada”, más allá de las contradicciones de la experiencia.
Hay otra razón de la crisis de la predicación hoy en día. La imaginación poética es marginal en nuestra cultura científica dominante. Lo cual lleva a una literalidad fofa. En casi todas las sociedades tradicionales, poesía, mito, canto y música fueron clave en la cultura.
En nuestra sociedad esto se ha reducido con frecuencia a simple entretenimiento. El hambre de lo trascendente 6 habita todavía el corazón humano. Como dijo san Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta descansar en Dios. Pero en nuestra sociedad resulta arduo al predicador evocar el destino humano último que trasciende nuestras palabras. Pocos predicadores hay que sean poetas. Con todo, si la predicación de la palabra ha de florecer, necesitamos poetas y artistas, cantantes y músicos que mantengan viva la intuición de nuestro destino último.
La Iglesia tiene necesidad de estos cantantes de lo trascendente que nutran su vida y su predicación. He preguntado a mucha gente cuál ha sido el sermón más poderoso del siglo XX; un número sorprendente me ha dicho de inmediato que es el famoso discurso de Martin Luther King: I had a dream [Tuve un sueño].
Esto fue mucho más que un manifiesto político; evocó una visión escatológica de paz universal, de “ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y paganos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras del antiguo canto espiritual negro: ¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios Todopoderoso, ¡al fin somos libres!”. No fue un sermón, pero infundió fuerza a miles de sermones.
¿Quién tiene hoy palabras que desvelen lo trascendente? Especialmente después del 11 de septiembre de 2001, en un mundo en peligro de desintegrarse, necesitamos poetas, cantantes de lo trascendente.
Necesitamos artistas que puedan conducirnos a la frontera de lo que puede decirse. Sus palabras pueden alimentar y avivar nuestra predicación.
Conclusión
Hay una crisis de la predicación.
No se debe solo a lo aburrido que es con frecuencia mucho de lo que se dice desde el púlpito en la celebración eucarística. Es algo más profundo. Necesitamos renovar enteramente el lenguaje con que hablamos de nuestra fe, ya sea en la iglesia o fuera de ella. He sugerido que la dinámica de la Última Cena nos ofrece el modelo básico de una palabra poderosa.
Si nuestra predicación ha de ser potente, tiene que encarnar la cadencia de ese acontecimiento. Sugerí que había tres momentos en su dinamismo:
Jesús se acerca y acoge a los discípulos en su perplejidad, los reúne en comunidad y tiende más allá de ese momento presente a la plenitud del Reino.
Hay una cadencia en estos tres momentos, como el ritmo de la respiración. Nos acercamos a las personas, nos reunimos con ellas y tendemos al Reino, igual que nuestros pulmones expiran, inspiran, expiran una y otra vez. La historia de la humanidad es como el respirar. Los momentos vitales de nuestra historia son siempre como momentos de los pulmones de la humanidad.
En los orígenes, Dios infunde su aliento en los pulmones de Adán, Cristo luego exhala su último aliento en el clímax de la salvación, y el Espíritu Santo al fin es infundido en nosotros en Pentecostés.
Nuestra predicación será sacramental, eficaz, si refleja la cadencia y el tempo de respiración de la humanidad, reunir en comunión y dispersar, para darnos vida y oxigenar nuestra sangre. Estos tres momentos deben estar presentes en nuestro anuncio. No se trata de que cada uno de ellos esté presente cada vez que hablamos de nuestra fe. Pero cada uno tiene que ocupar un lugar en la predicación íntegra del evangelio por la Iglesia.
El primer momento, acercarse y acoger a la gente en sus dudas y preguntas, plantea actualmente un desafío más radical que en cualquier otra época de la historia del cristianismo occidental desde la conversión de Constantino.
El lenguaje de nuestros contemporáneos y el lenguaje de la Iglesia se han distanciado, se hallan lejos uno de otro. Hay una suerte de incomprensión mutua. Es una fisura que atraviesa a cada uno de nosotros, puesto que somos cristianos y somos hombres y mujeres de hoy.
Debemos exponernos a estas dudas y preguntas. Debemos dejar que socaven un manejo acomodadizo de la verdad. Hemos de arriesgarnos a quedar perplejos y a pedir a Dios que nos ilumine. Predicar comienza por guardar silencio. Señalé que, en el segundo momento, Jesús reunió en comunión por decir la verdad. Aquí nos enfrentamos a una clase diferente de desafío, que proviene no sólo de la sociedad sino también de la Iglesia. Tenemos mucho temor de decir las cosas tal como son. Hay un clima de miedo que pone trabas a una palabra veraz en la que todos, hombres y mujeres, puedan hallarse como en casa.
Por último, Jesús tiende hacia el Reino, a la inmensidad inimaginable de nuestro hogar último, en el que todos serán uno. Aquí nos enfrentamos a un tercer reto. Hablar del Reino nos impulsa más allá de lo que se puede decir literalmente. Nos lanza hacia la poesía, la metáfora y la alusión. Tenemos aquí un reto que proviene sobre todo de nuestra sociedad. Sucede que la literalidad científica actual no capta lo poético. Necesitamos artistas que nos ayuden a hablar de lo que sobrepasa nuestra comprensión. Necesitamos también la ayuda de toda la comunidad, si queremos hacer frente a estos tres desafíos. Hay que darse valor mutuamente para estar atentos a las dudas e incomprensiones que son inherentes al encuentro entre la modernidad y el evangelio. Necesitamos artistas y poetas, si hemos de predicar una palabra que aluda más allá del presente hacia la plenitud del Reino. En fin, este acontecimiento dramático que es la Última Cena nos lleva del silencio de la incomprensión al silencio del misterio, de un silencio vacío a un silencio pleno. Pasamos del silencio de los discípulos que no entienden nada al silencio de quienes no pueden hallar palabras que describan lo que han vislumbrado.
El predicador vive al interior de ese espacio, suplica por palabras. Este es don de la gracia de Dios, lo que los primeros dominicanos llamaban el don de la predicación, la gratia praedicationis, que nos lleva de un silencio que es pobreza a un silencio que es plenitud.
Para salvar a la chusma
(Mc 10, 35-45) Homilía del Domingo XXIX durante al Año (B) por Leon Pereira OP
La expresión griega οἱ πολλοί (hoi polloi), los muchos, suscitó una disputa cuando Benedicto XVI quiso recuperar la traducción por muchos en la fórmula de consagración del vino en la misa. Puede traducirse también por todos, como lo había admitido Pablo VI. Leon Pereira indica otra traducción posible: en inglés riff-raff, rank-and-file, que en español sería: plebe, chusma, pelusa, tropa, montón… como se quiera.
Tenemos la inclinación a definimos por lo que hacemos, no por lo que somos. ¿Qué hace usted?: no es solo una pregunta favorita de la reina, es una muletilla coloquial. Lo que hacemos define, en cierto modo, lo que somos. Una mujer que rescata a alguien es salvavidas; alguien que roba a otro es ladrón. Lo que hacemos nos hace ser lo que somos. Pero a la vez lo que somos prevalece sobre lo que hacemos. Alguien que roba es un ladrón, pero es más que un ladrón, vele decir; y aun después de haber robado, puede llegar a ser otro: convertirse en ladrón perdonado, uno que restituye lo robado. Esta tentación de apreciar lo que hacemos por sobre lo que somos aparece en nuestro lenguaje. Llegamos a usar palabra “útil” como sinónimo de “bueno”.
Decimos:
“Espero que te sea útil”, cuando lo que queremos decir es: “Espero que sea bueno para ti”. Dar excesivo énfasis a nuestras acciones nos lleva a valorar nuestro trabajo. Mucha gente está orgullosa de ser gerente, supervisor, jefe, director. Hasta la palabra “director” ha perdido casi enteramente su significado original debido a un sobreuso eufemístico. Se usa así en exceso justamente porque el rango y el estatus social se confunden con nuestra identidad y se sobrevaloran. Nadie quiere ser sirviente, auxiliar o peón. Hay un error en pensar que los trabajos importantes nos transforman en gente importante. No es así. Ni carecer de importancia hace de nosotros gente que no importa. Es un error creer que uno es o un señor don o un don nadie. En los Evangelios hay una confusión semejante. Los jefes de los pueblos, dice Jesús, se enseñorean sobre ellos, y sus grandes les hacen sentir su poder. El ejercicio del poder en función de los propios fines, aunque sean buenos, es a menudo nefasto. Peor aún es la ambición de poder como fin en sí. El deseo de ser un gran señor –un Signor– es un deseo aberrante.
Santa Catalina de Siena escribió a un príncipe singularmente pomposo: “Vuestra persona desea tener señorío (signoria) sobre los demás, pero no lo tiene 8 sobre vos”. No viene al caso “guiar” a otras personas cuando uno es incapaz de “guiarse” prudentemente a sí propio. Las buenas intenciones tampoco pueden justificar nuestro autoritarismo. Es más, resulta ser corrupción peor andar mandando a la gente con buenas intenciones, porque entonces haremos que lo bueno parezca malo, y daremos la impresión de que el amor es algo odioso y digno de repudio. Jesús se presenta a sus discípulos como modelo.
El Hijo del Hombre “no ha venido a ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos”.
Las palabras que usa aquí significan “por los muchos”, en griego, hoi polloi, es decir, la plebe o la chusma o la tropa (en inglés: riff-raff, rank-and-file), los de abajo de la humanidad. De hecho, por “esos muchos” es por los que Jesús derrama su sangre preciosa, como dice la nueva versión del canon en la misa.
Jesús, que muere por la chusma, nos advierte de no buscar el señorío, nos recuerda que él –que es Nuestro Señor– vino a servirnos, a nosotros que somos gentuza.
Nos lo dice no para humillarnos, sino para recordarnos lo mucho que nos ama. A despecho de ser el Señor, él ha compartido con nosotros nuestra vida, como dice la segunda lectura:
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que en todo ha sido tentado como nosotros, menos en el pecado”.
Nuestra dignidad no deriva de las cosas que hacemos o podemos hacer. Tampoco somos reconocidos por nuestra calidad de vida. Al contrario, nuestra dignidad y valía vienen de lo que somos, a saber, seres humanos, criaturas racionales hechas a imagen de Dios; y por haber sido recreados como hijos e hijas adoptivos de Dios mediante la gracia.
Nuestro señorío de cristianos es el servicio a los demás, al igual que el señorío de Jesús, que vino a salvarnos, a nosotros hoi polloi, la plebe. [tr. FQ]
Homilía de la Fiesta de San Francisco de Asís por Francisco Quijano OP
San Francisco es un santo siempre joven, siempre nuevo. Todos los santos lo son. También mucha gente cuyo recuerdo llevamos vivo en la memoria. Pero se diría que Francisco de Asís conserva de manera excepcional su lozanía. Vendrán nuevas generaciones y él seguirá atrayéndolas, despertando en ellas entusiasmo por seguir sus huellas.
¿Por qué la figura de san Francisco despierta tanta admiración y atrae a tantísima gente?
¿Por qué es un santo que no podemos olvidar?
Quiero comentar tres cosas que avivan nuestra devoción por el santo de Asís.
Primero. San Pablo dice, en la segunda lectura: “lo que cuenta no es ser judío o ser pagano, sino ser una nueva criatura”.
San Pablo se refería a los judíos que presumían de pertenecer al pueblo de Dios y por eso despreciaban a la gente de otras religiones. Habla de discriminar a gente que no es como yo. Podemos entender esto en un sentido más amplio: discriminación, rechazo, sospecha, desprecio de otras personas que no son como yo, o que no forman parte de mi grupo, o porque son de otra clase social.. Todos tenemos la tendencia a establecer separaciones, discriminaciones, barreras. Sólo una criatura nueva es capaz de abrir su mente y su corazón a las demás personas. Una criatura nueva, una mujer o un hombre nuevos, tienen sólo una cosa que ofrecer a las demás personas: su vida, su amor, su comprensión, su solidaridad, su apoyo. Esto es lo que vemos en san Francisco. Por eso decimos que es el hermano universal, amigo de todas las personas, amigo de la creación entera, como lo vemos en su Cántico a las criaturas. Canta también a la hermana muerte. No se asusta con ella porque sabe que es el paso a través del cual se llega a ser todavía más hermano y amigo de las demás personas.
Francisco, siempre joven, criatura nueva, nos invita a todos a ser criatura nueva.
Segundo. ¿Dónde o cómo habrá encontrado Francisco esa sabiduría para ser hermano y amigo de todo el mundo, hasta de las personas más despreciables según los criterios humanos de su tiempo y del nuestro, los leprosos, por ejemplo?
El Salmo 15, que se recitó después de la primera lectura, tiene un tono y unas expresiones que se avienen para expresar la espiritualidad de Francisco de Asís.
“Yo digo al Señor: ‘Tú eres mi bien’. El Señor es el lote de mi herencia y mi copa”. Este salmo resuena como esas palabras de san Francisco tan conocidas: “Deus meus et omnia – Mi Dios y mi todo”.
Francisco se despojó de todo literalmente: dejó no sólo la herencia, las costumbres, la prosperidad de un comerciante, como era su padre y toda su familia, sino hasta sus propios vestidos. No lo hizo por afán de sacrificio (cierto, san Francisco fue muy sacrificado) sino porque había descubierto un tesoro inmenso: la humanidad de la gente pobre, de los enfermos, del leproso que encontró en el camino; había encontrado también en la prisión y en la enfermedad el tesoro de su propia humanidad. Job, hombre rico y bueno, que defendía su bondad ante Dios tras las desgracias que le sobrevinieron, llegó a decir:
“Desnudo salí del seno de mi madre y desnudo volveré al seno de la tierra”. Efectivamente, todos hemos nacido desnudos y desnudos volveremos al seno de la tierra. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo presume sus logros, se afana por poseer más bienes o más prestigio. Defendemos nuestros triunfos, lo que nos enorgullece, aun lo bueno que tenemos. Todo esto son justamente criterios y barreras que nos sirven para discriminar a las demás personas. Estas cosas son las que nos llevan a compararnos y competir con las demás personas para ver quién puede más o quién tiene más.
San Francisco lo dejó todo como el comerciante de la parábola que encontró una perla fina y vendió todo lo demás para quedarse con ella. La perla fina que encontró Francisco es la humanidad que todas las personas hemos recibido de Dios, el primer don de todos que es nuestra vida. Allí puso san Francisco todo su afecto y su cariño. Por más que nos afanemos en alcanzar muchas cosas o en defender lo que hemos logrado, nuestra personalidad o nuestros bienes, lo único que cuenta en definitiva es lo que cada cual es delante de Dios.
“Mi Dios y mi todo”. Dios es la fuente de este inmenso don. Francisco nos invita a acoger y cultivar nuestra vida y la vida de todas las demás personas.
En fin, San Pablo dice que él sólo se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Igual diría san Francisco. ¿Por qué? Si él se despojó de todo para volverse hermano y amigo de todo el mundo, fue porque Jesús es la fuente de esta vida radical de despojo para acoger el amor de Dios. Jesús vino al mundo del seno de su madre María sin nada, fuera de su propio hogar, en Belén.
Y Jesús murió despojado de todo en la cruz. En él se cumple lo que Job decía: “Desnudo salí del seno de mi madre y desnudo volveré al seno de la tierra”. Jesús se despojó de todo para dar cabida en él y en todas sus acciones y palabras al amor de Dios. Ese es el secreto del Reino, revelado a la gente sencilla y escondido para los sabios y entendidos, por el cual da gracias al Padre celestial. Éste es el secreto que sólo conoce el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera revelarlo. Francisco fue uno de esos a quienes Dios revela sus secretos. Ésta es una nota muy destacada de su vida: su identificación con Jesús, al punto de llevar en su cuerpo las llagas del Crucificado, crucificado por amar a la humanidad entera, aun a aquellos que lo rechazan. Jesús es el hermano y amigo de la humanidad entera. Francisco también lo es siguiendo las huellas de Jesús. Ambos lo son porque su tesoro fue amar a la humanidad y a la creación entera. San Francisco nos invita a acoger en nuestras vidas al secreto del amor.
PREDICAR DEL LATÍN PRAEDICARE:
ANTES DE MANIFESTAR. ANTES DE HABLAR HAY QUE ESCUCHAR
El predicador es un testigo, no es un profesor. El profesor puede explicar perfectamente una doctrina o una teoría, y hasta resultar convincente, estando un completo desacuerdo con ella. El testigo, por el contrario, está implicado en lo que explica, no es sólo un buen orador. El testigo transmite una noticia que antes le ha afectado personalmente, más aún, que le ha cambiado, le ha transformado. “Quien quiera predicar, dice el Papa Francisco, debe estar dispuesto a dejarse conmover por la Palabra y hacerla carne de su existencia concreta”. Y añade, citando a Tomás de Aquino: “De esta manera, la predicación consistirá en esta actividad tan intensa y fecunda que es comunicar a otros lo que uno ha contemplado”. Condición ineludible de todo testimonio de Jesucristo es un encuentro previo con Jesucristo.
La Sagrada Escritura debe ser leída y proclamada como fue escrita: bajo la inspiración del Espíritu Santo. Debe ser ungida.
La Palabra de Dios es “viva” (Hebreos 4:12; 1 Pedro 1:24)
La Iglesia antes de anunciar la Palabra, y para poder hacerlo, debe primero escucharla devotamente, obedeciendo a aquellas palabras del apóstol Juan: “os anunciamos lo que hemos visto y oído” (1Jn 1,3). La Palabra solo puede escucharse en un clima de fe y oración. La escucha de la Palabra, en la celebración litúrgica y en el diálogo de la oración, ocupa un lugar central en la vida de todo predicador, ya que así acontece un conocimiento personal e íntimo con el Señor. Sin este acercamiento personal, Cristo se convierte en tema y deja de ser persona. Anunciamos entonces una doctrina (con el peligro de ideología que conlleva), no invitamos a un encuentro personal. Solo si previamente nos hemos encontrado personalmente con Dios, podemos hablar de Dios.
Además de escuchar primero y principalmente a la Palabra de Dios, el predicador debe conocer a los destinatarios de su predicación. Para conocerlos hay que escucharlos. Por eso, antes de hablar, el predicador pregunta. Como el misterioso personaje a los discípulos de Emaús: de qué hablabais por el camino, cuáles son vuestras preocupaciones, vuestras inquietudes, vuestros problemas. Así nos ponemos en sintonía con el destinatario de la Palabra. Nuestra predicación es muy distinta cuando antes hemos escuchado que cuando empezamos nuestro discurso desde la teoría o la doctrina pre-establecida. No porque no tenga importancia la doctrina, sino porque se presenta con unas modulaciones y unos matices si antes se conoce al destinatario y sus problemas.
Lc 4: 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos
19 y proclamar el año de gracia del Señor.
Señor Jesucristo, haz que con deseo ardiente
me precipite a escuchar la Palabra de Dios.
Concédeme la agudeza para entender,
la capacidad para asimilar,
el modo y la facilidad para aprender,
la sutileza para interpretar
y la gracia abundante para hablar.
Instruye el comienzo,
dirige el desarrollo,
completa la conclusión.
Santo Tomás de Aquino.
Liturgia de las Horas. Propio O.P., pp. 1819-1820.
VER+:
"Dios no llama a personas preparadas ni a personas dispuestas.
Llama a personas pobres, y después, las prepara".
Porque todo es por Su Gracia. ¿O no?











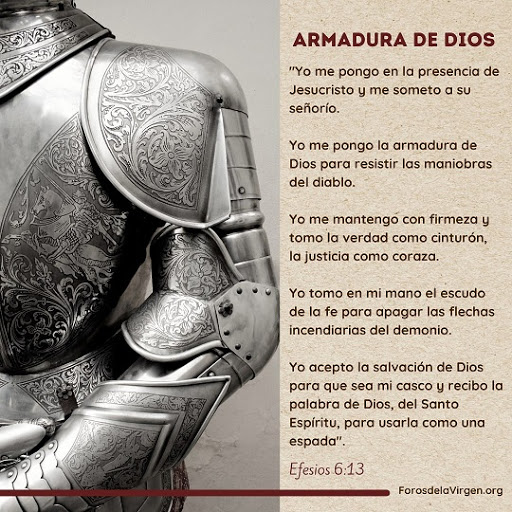




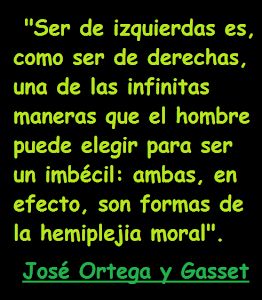





















.jpg)









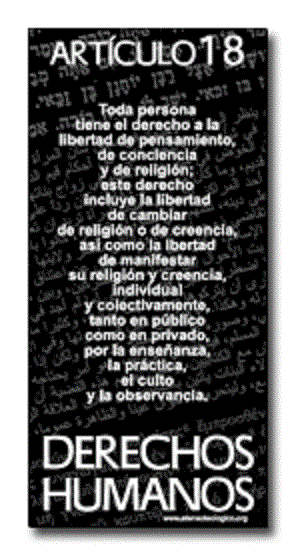















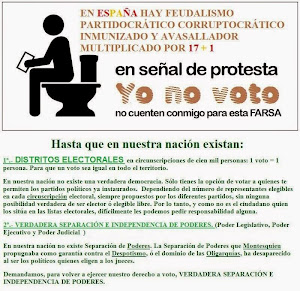




0 comments :
Publicar un comentario